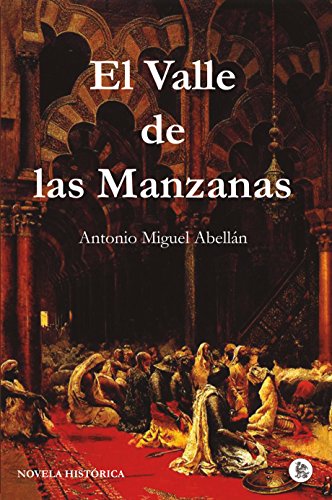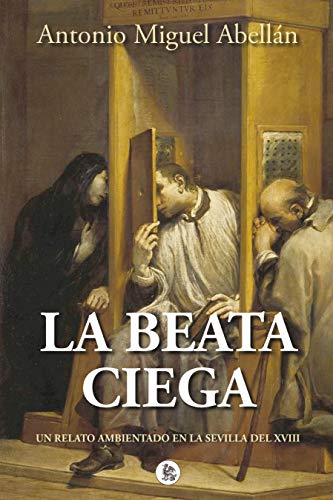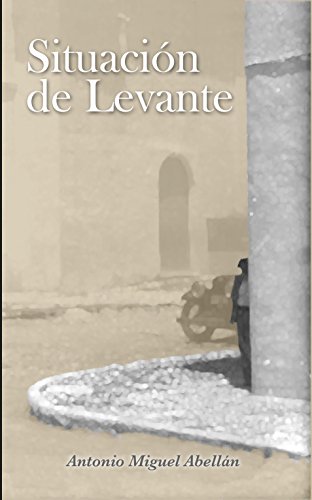Los que nacimos en la generación de los cincuenta del siglo pasado y de adultos podemos considerarnos lectores de libros, tenemos mucho que agradecer a aquellos tebeos de aventuras que caían en nuestras manos y que guardábamos debajo de la cama en grandes cajas de madera o cartón como un preciado tesoro. Desde sus viñetas en blanco y negro, héroes como El Capitán Trueno o El Jabato tomaban parte en peligrosos lances y realizaban proezas increíbles que encandilaban nuestros inocentes ojos. En soledad, para que nadie pudiera romper el encanto del momento, desde cualquier rincón de nuestra casa nos comportábamos como fieles escuderos dispuestos siempre a acompañar a esos superhombres en sus viajes por el ancho mundo en su lucha en pro de los oprimidos de cualquier continente. Esas incomparables experiencias nos permitían compartir mundos de ensueño y alejarnos al menos durante unas horas al día de la rancia visión que nos ofrecía la realidad hermética y gris de la España del momento.
Los tebeos siempre eran algo muy preciado y fundamental para el despertar de los niños de aquella época en la que los libros eran rara avis solo al alcance de pocos. Nos fascinaban hasta el punto de rallar la obsesión incluso. Teníamos muy claro que merecía la pena invertir en la tienda la pequeña paga que recibíamos de nuestros padres si con ello ampliábamos nuestra colección. Esa actitud era frecuente y siempre suponía una satisfacción inexplicable. No nos importaba gastar esa moneda que guardábamos en el bolsillo del pantalón y sacrificar el pastelillo o el paloduz, por conseguir el siguiente ejemplar de nuestro héroe del momento. También estaban los préstamos. El mundo del tebeo no se concebía sin ese continuo y apasionado intercambio que se realizaba entre amigos y conocidos. Algo parecido sucedía con los cromos, aunque el tebeo siempre estaba considerado con más clase que una simple estampita.
Y como cabía esperar tras tan fecundas andanzas por mundos imaginarios, el tebeo supuso para mí un puente inevitable hacia el libro, como le sucedió a una parte, aunque puedo decir que no demasiado grande, de mis amigos y conocidos de la niñez, quienes en su etapa adulta llegaron a convertirse en excelentes amantes de los libros. Como dato curioso, solo llegaron a ser buenos lectores los que devoraron durante años todos los tebeos que caían en sus manos. El resto de ellos, en general, se sintieron interesados por otras cosas que creyeron más importantes y el disfrute de la lectura no formó nunca parte de sus vidas.
Esa transición del tebeo al libro suele darse de manera natural desde el momento en que no estamos dispuestos a prescindir con los años de esos mágicos viajes que nos proporciona una buena lectura. Por fortuna, siempre cae en nuestras manos un ejemplar que es determinante para dar el paso a una manera más seria de leer y que nos marcará para toda la vida. En mi caso fue una novela de un escritor del que nunca había oído hablar hasta entonces. El ejemplar, encuadernado en rústica, se titulaba El enamorado de la Osa Mayor y su autor un polaco llamado Sergiusz Piasecki. La obra tuvo el impacto de un descubrimiento, siendo a la vez un puente para mi vida de lector hasta tal punto que desde entonces no he podido apartar la terapéutica costumbre de disfrutar en soledad de una buena ración de buenos textos cada vez que tengo oportunidad de hacerlo.
Más tarde surgió el prurito de imitar a los maestros con los que compartía momentos tan importantes. Dicho de otro modo, necesité tratar de hacer música con las palabras, que en realidad es lo que se pretende siempre al construir un nuevo libro, sentí el deseo de expresarme en el lenguaje de signos que tanto admiraba como una manera de conocerme un poco mejor y compartir mis experiencias con los demás. Con el tiempo, ese anhelo se convirtió en pasión inevitable y en ello estoy aún. Y para combatir esa necesidad no he hallado mejor manera que escribir cada vez que me es posible y utilizar mi particular máquina del tiempo para viajar a otros mundos imaginarios que hacen más llevadero el anodino y vulgar ambiente diario en el que nos movemos.
Porque no nos engañemos, el mundo del libro sigue siendo minoritario en este occidente inculto en el que vivimos. Es un bien menospreciado, aun encontrándose al alcance de cualquiera, en un país en el que se publica mucho y se lee poco. Vivimos en una sociedad en la que se confunde muy a menudo lo secundario con lo fundamental y se antepone el culto al cuerpo al de la mente, cegados por el brillo de una sociedad de consumo que no sabe hacia dónde camina.
Hay demasiada gente que aún piensa que los libros son caros como burda excusa de su desinterés; sin embargo, no se paran ante el alto precio de un móvil, de un iPad o de una tablet que solo utilizan para chatear, a veces en un lenguaje plagado de faltas de ortografía, o para informar a sus amigos de lo que hacen durante el día. También están los advenedizos o bobos ilustrados, que solo consumen libros de moda para poder hablar de ellos en sus tertulias, pero que en realidad nunca han sentido apego por la buena literatura. No hay que olvidar tampoco a aquellos incapaces de adquirir siquiera un ejemplar en su vida y, sin embargo, a veces incluso leen lo que cae en sus manos. Es gente que cree que le hace un favor al autor al dignarse prestar atención a su obra. Esperan el regalo, el todo gratis y que los libros les caigan del cielo como los llaveros publicitarios. Es la única forma de acaparar su atención. Lo digo sin acritud, aunque estoy seguro de que esos pseudo lectores en su niñez no tuvieron ningún contacto con el mundo adictivo de los tebeos. Nunca se sintieron ante ellos como un niño frente al escaparate de una pastelería ni nunca se les estimuló la atracción literaria como se despierta la libido ante una mujer hermosa. Ellos se lo han perdido.
Revista Manantial del Ojo. Verano 2016