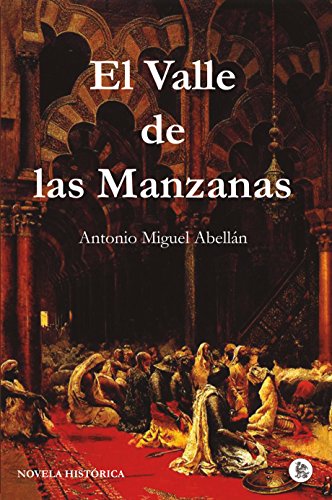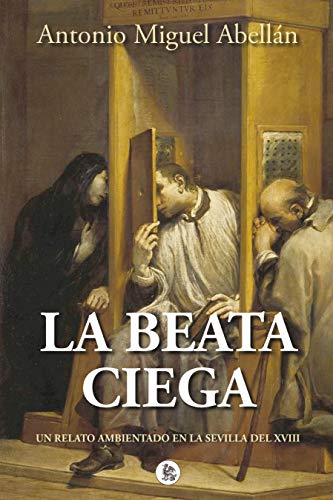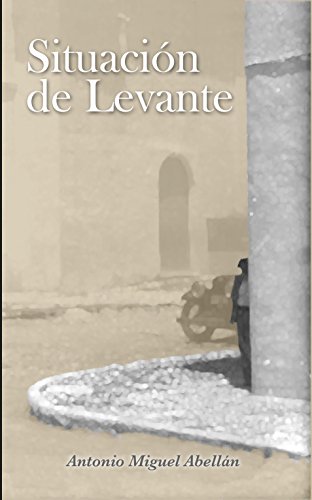¿Qué dice de nosotros un trozo de cerámica que miles de años atrás alguien sostuvo en sus manos; qué nos sugieren los detalles a veces casi imperceptibles de monedas desgastadas halladas en un castro, unas puntas de flechas de bronce que nos invitan a viajar a batallas memorables, la muralla olvidada y casi derruida por el tiempo que vemos desde niños en nuestro entorno o las huellas de un poblado que durante siglos se ha mantenido bajo tierra? Sin duda, esos rastros de un ayer lejano nos revelan más de lo que parece a simple vista.
El contacto con los orígenes capta nuestra curiosidad y abre la reflexión sobre cómo el pasado sigue presente, cómo los pueblos se reconocen en sus vestigios y en su historia. Por ejemplo, un mosaico hallado en una excavación nos habla de refinamiento, de la misma forma que una moneda nos sugiere el comercio de una época, el intercambio de ideas y el encuentro entre sociedades. La Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba, la Catedral de Sevilla, Itálica o Tarraco, solo por citar algunos casos emblemáticos, son excelentes muestras que pueden servir como metáfora de identidad cultural. Porque el patrimonio histórico y arqueológico no es un recuerdo inmóvil: es la voz del pasado que nos enseña quiénes fuimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Cada país, cada ciudad, cada pueblo tiene sus propias huellas. No es necesario pensar solo en la monumentalidad de los edificios para comprenderlo. Basta con observar cómo un pequeño yacimiento romano o calcolítico en mitad de un campo puede convertirse en seña de identidad, de orgullo colectivo, para una comunidad entera. Allí donde unos ven piedras, los vecinos reconocen el reflejo de su pasado compartido, un legado obtenido de las diferentes civilizaciones que dejaron su impronta dentro de un mismo territorio, aunque con diferentes capas en el tiempo, en una superposición de culturas que nos recuerda que la identidad nunca es estática, que siempre está en constante evolución.
La importancia del legado histórico de un país es tal, que incluso puede ser utilizado como arma de guerra por sus enemigos. Solo hay que recordar cómo a lo largo de los tiempos, cuando se ha pretendido extinguir por completo a los vencidos de un enfrentamiento, no ha sido suficiente asediar, matar y saquear. Para debilitarlo por completo, a menudo se ha recurrido a la destrucción de su patrimonio cultural. Siempre se ha sabido que al perder el referente del pasado, un pueblo deja de existir como tal, sus raíces desaparecen y termina por desvanecerse sin remedio.
Sin ir más lejos, las guerras de los últimos tiempos son claros ejemplos de esta herramienta político-social que reafirma la posesión de un territorio conquistado mediante el desarraigo. Movidos por una concepción religiosa radical, durante las dos primeras décadas de este siglo, los talibanes y el Estado Islámico realizaron asaltos a museos y yacimientos arqueológicos en territorios ocupados por ellos. Algunos casos relevantes son la voladura de los budas de Bamiyan (Afganistán) en 2001, el saqueo cometido en Irak durante la invasión de 2003, o la decapitación pública en 2015 del conservador del centro arqueológico de Palmira (Siria), el reconocido arqueólogo Khaled al-Asaad, a quien acusaron de idolatría y apostasía. “Las palmas de Palmira nunca se inclinan”, fueron las últimas palabras antes de la ejecución de este hombre admirable.
En España, solo en las últimas décadas encontramos algunas actuaciones arqueológicas aberrantes: la destrucción parcial del yacimiento de Cercadilla (Córdoba), la de la muralla islámica de Valencia (años 90), el expolio del Tesoro de El Carambolo (Sevilla), la restauración con cemento del puente de piedra de Ronda (2015) o el atentado estético del castillo de Matrera (Villamartín, Cádiz, 2016).
Cuando se habla de patrimonio, no hay que olvidar que lo hacemos sobre un legado frágil. No solo el expolio, tan frecuente años atrás, sino también la urbanización sin control, el exceso de turismo o el abandono debido a la desidia de las instituciones, contribuyen a menudo a poner en riesgo algo que pertenece a todos. No son pocas las veces que una excavadora ha destruido siglos de memoria, sin importar el daño que ocasionaba cuando, por ejemplo, hacía pedazos un yacimiento o unas termas romanas, sin que a sus responsables se les exigiera responsabilidad legal.
La riqueza histórica y arqueológica es además una oportunidad social y económica. Todos conocemos cómo pueblos pequeños que parecían condenados al olvido encuentran en sus orígenes un camino hacia el futuro. Su patrimonio atrae visitantes, crea empleo y alimenta la economía local. Un buen ejemplo de ello son los municipios que han apostado por rutas arqueológicas o museos, logrando en pocos años situarse en el mapa cultural y turístico, como sería el caso de la Colección Museográfica de Gilena. Esta Institución Museística no se mueve solamente entre vitrinas: late en las calles dentro y fuera de nuestras fronteras. Junto con la Asociación Amigos del Museo Yilyana, la Castra Legionis y un participativo voluntariado, ha sabido mantener de manera loable una continuidad de actividades durante todo el año. Conocidas son sus muestras de recreación histórica, conciertos, exposiciones, festivales, visitas nocturnas, convocatorias de vecinos y estudiantes en sus instalaciones atraídos por actos culturales de diferente calado o la realización de eventos artísticos internacionales que durante días tienen lugar dentro de su peristilo.
Afortunadamente, cada vez somos más conscientes de que el patrimonio no es mera nostalgia. Tenemos claro que se trata de un legado para el futuro, de una brújula que nos guía para lo que queremos ser como sociedad. Nos recuerda que la identidad de un pueblo se construye contemplando el pasado con respeto, aunque con la mirada puesta en el mañana. Porque amar las piedras y objetos de los que nos precedieron es cuidar lo que somos como comunidad.
Antonio Miguel Abellán
Revista Amygos, anuario 2025 – Colección Museográfica de Gilena